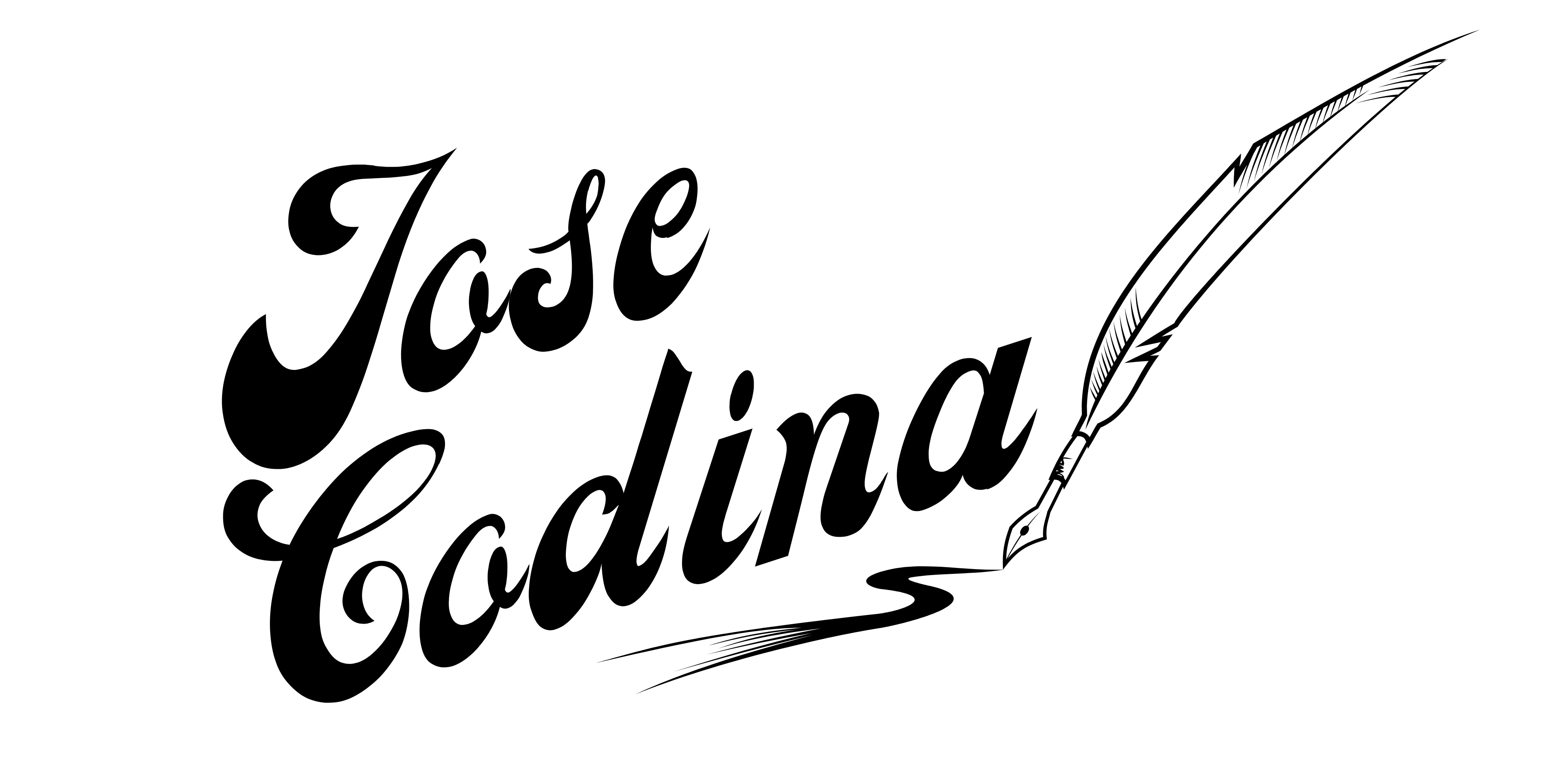La azafata del mostrador de facturación se limitó a desnudar los dientes teñidos de carmín mientras, en un tono educado y pragmático, me regalaba un inapelable «No. Lo siento caballero, pero ese asiento está ocupado». No vacilé en inventar todo tipo de argumentos para que me asignaran pasillo, desde mis problemas de próstata, hasta la descripción detallada del tormento que me producían mis tres hernias discales. Por desgracia, mis argucias cayeron en saco roto. Me pregunto en qué momento las compañías aéreas perdieron el glamour empezaron a competir en joder la vida a los pasajeros. A mi espalda, una señora impaciente desgranaba un rosario de quejas. «¡Si es que no hay derecho! ¡Que contraten más personal!», así que, decidí no insistir más y asumir mi desgracia. Me esperaban doce largas horas de viaje hasta mi destino, el encuentro anual de Asociación Americana de Psiquiatría en Montevideo. Mi intervención sobre “Nuevas perspectivas en el tratamiento de la celotipia en la neurosis obsesiva”, supondría un espaldarazo a mi carrera, sobre todo, después de que los colegas más ortodoxos de la Sociedad Psicoanalítica hubieran tratado de boicotear mi participación en el evento. En la sala de espera volví a coincidir con la señora impaciente que seguía impaciente. Calculo que consultaba su reloj cada medio segundo alternando la mirada con el panel de salidas como si de alguna manera, al resoplar, pudiera manejar las manetas o los dígitos del reloj. Se trataba sin duda de una de eaas pasajeros que alzan el trasero como un resorte al primer aviso de embarque. Yo, sin embargo, hace tiempo descubrí que nos mienten descaradamente y que solo se trata de una estratagema cuyo objetivo es agilizar el embarque y que en el mejor de los casos permanecerás en la fila otros veinte minutos cargando y dejando en el suelo tu equipaje de mano, cambiando el peso de pierna a pierna. Un espectáculo en primera fila para el sádico que tras de las cámaras disfrutará de lo lindo. Yo elijo la opción rebelde de acodarme en la barra y liquidar cervezas hasta que solo quedan un par de pasajeros en la fila y el embarque se hace irremediable.
Me asignaron el 6B, asiento central. En la ventanilla, una adolescente repleta de granos trataba de contener los nervios leyendo con interés desmedido el menú de a bordo. En el 5B justo delante de mi la señora impaciente de facturación perpetraba su particular venganza reclinando el asiento.
Lo vi asomar la cabeza desde mi asiento. Su uno noventa y dos no pasaba desapercibido, y mucho menos para mí. Estiraba el cuello al tiempo que contaba filas tratando de localizar el su asiento. Fijé los ojos en la sinopsis de la novela que acababa de comprar y deslicé el trasero para esconderme detrás del respaldo de delante. Fue inútil. Desde su atalaya, me clavó la mirada y agitó la mano como un estandarte.
— Hombre… ¡Qué casualidad! ¡Antoñito Peláez! (recordé de inmediato que solía emplear diminutivos con cualquier compañero que no le llegara en estatura a los hombros a la postre casi la totalidad de su servicio )¡Cuánto tiempo! ¿Diez años? Mismo avión, misma fila de asientos. Además, he conseguido pasillo. Conozco a la morena de facturación, sabes. Y cuando digo conozco es “conozco” — dijo mientras cartografiaba el trasero de la azafata.
Miguel Ángel Gutiérrez, apodado Guti en el servicio, por su habilidad para regatear las guardias. Habíamos coincidido haciendo la residencia de primer año en el Hospital Niño Jesús. Tenía el pelo canoso y algunas arrugas en la frente, pero había envejecido francamente bien. Siempre fue un tipo atractivo, y la madurez, le daba un aire aun si cabe más interesante.
— Si es casualidad sí… Aunque sabía que venías. Vi tu nombre en la planificación. «La estructura perversa en la sociedad de la información”. La verdad, no pensaba que volarías tres días antes como yo.
— Digamos que, tengo unos asuntillos previos por Montevideo. Vaya por dios Peláez. Qué grata sorpresa. Buena compañía. Buen asiento. ¿Qué más se puede pedir?
— Sí…yo no he tenido tanta suerte con el asiento…
— Vaya…Si que lo lamento. Te lo cedería. Pero con estas piernas …Y dime Peláez. ¿Cómo va la vida? Supe de tus problemas con la Asociación Psicoanalítica.
La azafata anunció en ese momento el retraso de cuarenta minutos por cuestiones técnicas. Algo que me inquietó. No tengo miedo a volar, pero, detesto los espacios cerrados. Todos, de alguna manera acaban teniendo a mis ojos algo de féretro. Y la compañía no era precisamente la mejor. El espacio se encogía por segundos.
— ¿Problemas? No sé de que me hablas Miguel. ¿Te refieres a la resistencia al progreso de los dinosaurios de la asociación? —, contesté aflojándome la corbata.
— ¡Qué recuerdos del Niño Jesús, Peláez ¡¿Te acuerdas de Borja Espinosa? El tío está forrado. Montó una policlínica en la Castellana. Trescientos metros cuadrados nada menos. Qué cabrón. Le he llamado varias veces para ver si colaboramos, pero no me devuelve las llamadas. Nunca me perdonó que me tirara a su novia. ¿Clarita se llamaba no? Sí…Clarita Robles… Una dulzura…—, mirando a la adolescente de la ventanilla con ojos de gato goloso.
— Joder, Miguel… ¿Te tiraste a Clarita? Pero si estaban colados el uno por el otro… se iban a casar…
— Sí, lo sé. Me la encontré en su despedida de soltera en el Shadow y mira …copazo por aquí…baile por allá y una cosa llevó a la otra. Y ya sabes …hormona mata neurona…Nada... Un calentón y punto, pero la muy gilipollas va y se lo cuenta. Qué manera de complicarse…
— Estuvo muy jodido, Miguel…Medicándose.
— Bueno, no exageremos… en el fondo le hice un favor. Está claro que ella no era de fiar.
No podía creerlo. Borja Espinosa se pasaba las guardias llorando sin que nadie supiera que había ocurrido.
— Oye, oye. ¿Y te acuerdas de esa enfermera del servicio? Una pelirroja impresionante ¿Miranda Ramos? Qué bárbaro…Cómo cabalgaba…Era una auténtica salvaje en la cama. Que si muérdeme, que si pégame cachetes en las nalgas. Una cachonda…
Se mordía el labio inferior y abría las aletas de nariz como un toro bravo preparándose para embestir La adolescente ruborizada, me miraba desde su asiento como pidiéndome auxilio, mientras yo, cada vez más nervioso, le enseñaba las palmas de las manos indicando que bajara el volumen. Pero él continuaba elevando el tono.
— Sus caballos se desbocaban a todas horas, independientemente de mi carruaje. Ja ja ja
Sus carcajadas despegaban… volaban por el avión, rebotaban en el techo y volvían a aterrizar en mi cara. Las gotas de sudor, gordas y redondas como grageas, caían de mi frente. Un veneno muy amargo subía por mi garganta y la próstata se colmaba de urgencia.
— Disculpa Miguel. Tengo que ir a aseo
Las cervezas ansiolíticas que había ingerido en la sala de espera estaban haciendo estragos. Llame la atención de la azafata transmitiéndole con un gesto inequívoco mi urgencia urinaria. La azafata, muy educadamente, me indicó con una sonrisa que no estaba permitido el uso de los aseos hasta que la luz indicadora se apagara.
— Mmmm, aún recuerdo su olor. Es que las pelirrojas huelen diferente Peláez ¿Sabes? Llevaba ese perfume dulzón con un aire infantil que se le fijaba a la pecas. Tintoretto se llamaba ¡Cómo el pintor! —, disimulando dejó caer la mano a su entrepierna mientras cerraba los ojos — Y mira que no lo parecía. Tan tierna con sus pacientes, y tan eficiente. ¿No me digas que no te acuerdas de ella Peláez?
El piloto se excusó por el retraso y anunció la salida inminente del vuelo mientras la pantalla de mi móvil se desbloqueaba para mostrar la foto de una preciosa adolescente pelirroja. Miranda Peláez Ramos nuestra única hija junto a su Clara Miranda Ramos, su madre, mi mujer.