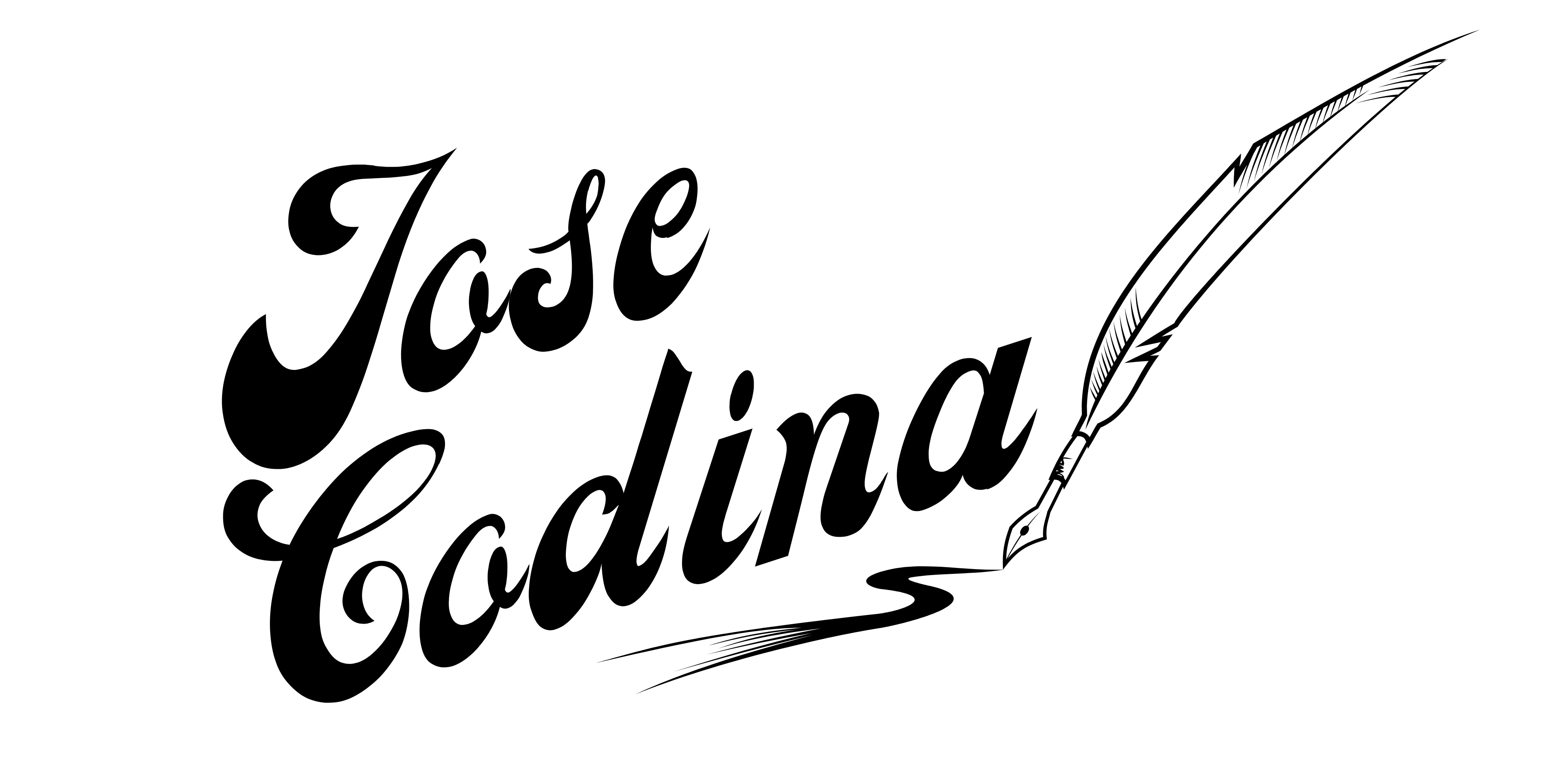A golpe de culata te sacan de tu agujero. El violento lazarillo guía tus pasos hacia la claridad que traspasa el capuchón. Te preguntas si verás la luz del sol después de más de cien días de encierro, y si esta será la última que la veas. Entre graznidos de cuervo y zarpazos de campo frío escuchas una siniestra voz que descompone un «¡Carguen!» en dos sílabas cortantes. No reaccionas, como si hubiera llegado tan solo el eco de las sílabas y esperaras la voz que viene detrás que, en algún momento, inevitablemente llegará. Ni siquiera sientes miedo, no todavía. Te concentras en respirar, en el deseo momentáneo de volver a ver el cielo abierto, de comprobar si sigue ahí, tal y como lo proyectabas en el techo de tu celda. Te aferras al deseo de que esa inmensidad se imprima bajo tus párpados, de que la quietud de naturaleza te invada. Deseas llevarte contigo, algo más que el intruso hilo de luz que se cuela a través del ventanuco de tu celda. Barajas incluso la posibilidad de que, como en otras ocasiones a lo largo de tus cien días de cautiverio, se trate una vez más de una estratagema para minar tu moral, para anular del todo tu ya casi inexistente humanidad. Te atraparon días antes del final de la guerra y ahora te has convertido en moneda de cambio. Y esperas tu día, el día en que te intercambiarán por un preso del otro bando o que terminarás convirtiéndote en la víctima de un ajuste de cuentas, de un uno por un otro. Entre esas dos opciones se debaten tus pensamientos día y noche hasta renunciar a la ilusión de controlar en algo tu existencia. Al retirarte el capuchón miras al cielo, la luz te ciega por un instante y después se dibujan los cuchillos de sol abriéndose paso entre las nubes. Cuando al fin puedes ver, descubres ante ti la cruda estampa. La moneda ha caído del lado funesto. La fosa cavada y el nauseabundo olor de la muerte te lo anuncian. Un amasijo ensangrentado de carne aún palpitante, de cuerpos entreverados, de ojos perpetuamente abiertos. Alzas la vista. Frente a ti de dibuja un bosque de fusiles, de arboles de muerte perfectamente alineados. Buscas en la mirada del pelotón un resquicio de lo que fueron. Muchachos no mucho mayores que tu hijo, antes ávidos de vida, privados ahora del derecho a vivir, a sentir. Intentas no odiarlos, entender sus historias, peones al servicio de una causa u otra delimitada a capricho por un límite geográfico. Vivir al norte de aquellos, al sur de los otros. Te preguntas si tu hijo estará quizá en otro pelotón, un tronco más en otro bosque de muerte, verdugo de la vida de otro padre, del padre de cualquiera de esos muchachos. «¿Desea el reo pedir algo antes de su muerte?», grita el general. Piensas en oler el mar, tu mar, en abrazar a tu hijo, la tierra donde descansa su madre. Deseas la muerte del general, de todos los generales, la muerte de otras muertes.
El general aúlla un solemne «apunten» que convierte los troncos en ramas perpendiculares de un mismo árbol, con un mismo fin, con un mismo destino. Oyes un acorde de gatillos cargándose de muerte y sientes el escozor de las manos atadas en la espalda, la grava clavándose en tus rodillas y el frío recorriendo la espalda. Cierras los ojos y los aprietas fuerte, hasta el dolor, escondiéndote tras los párpados de todo, de ti mismo. Quieres abrirlos, mirar a la cara del general, proferir un insulto, una proclama de libertad. Morir desafiando a la muerte. No eres capaz, y callas y permaneces inmóvil. «¡Fuego!», grita el general. Te falta el aire, notas el pecho anudado y los pulmones ahogados, el golpear de la sangre en las sienes. Después, un estruendo rítmico de gatillos, una sensación cálida recorriendo sus muslos, y, entre graznidos de cuervo, el coro de carcajadas del pelotón, cada vez más real, cada vez más lejano.