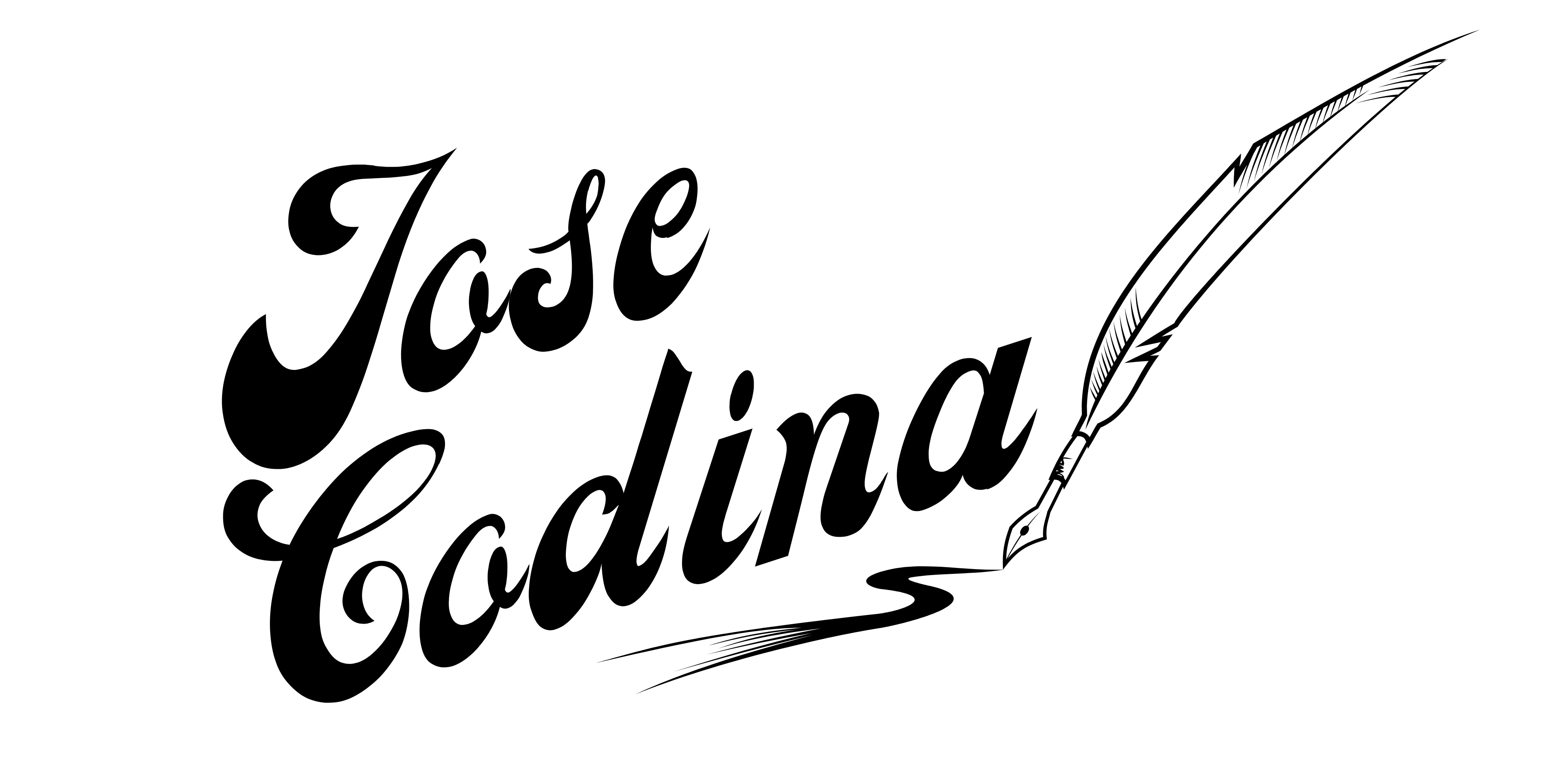Al verme avanzar en dirección al ascensor, el pelo de la señora Castrillo, la del sexto B, se eriza como un asterisco y las puntas grises de sus canas salen disparadas en todas direcciones huyendo de ese nido de mal genio que tiene sobre la cabeza. El óvalo de su boca pintado en rojo se congela y en lugar de salir uno de esos gritos de las películas de miedo, deja escapar un grito ridículo, como de globo que se escapa antes de atarlo. Joder… debí hacerle caso al abuelo. «Cuidado con lo que deseas, Miguelito». Intento explicarle como puedo que soy yo, Miguelito, el del tercero C, el pequeño de Charo, pero cuando intento hablarle su piel arrugada cambia de color, como un camaleón octogenario, de blanco pálido a amarillo, de amarillo a rojo, de rojo a transparente. Resopla, hincha los carrillos tocando un solo de trompeta invisible, las gafas saltan de su nariz, las atrapa al vuelo, las mira a distancia y se las vuelve a poner. Sus ojos tras el cristal viajan de una mancha de mi piel a otra, desliza la mirada por mi largo cuello de abajo a arriba, de arriba a abajo. Resopla de nuevo. Aprieta el botón de cerrar puertas una y otra vez mientras se santigua y repite a voz en grito «¡Copón bendito! ¡Virgen santísima! ¡Ángeles tricornicales!». No sé si eso será un rezo para cerrar ascensores, pero le funciona, y sus cejas rotuladas celebran con una V de victoria que la puerta del ascensor al fin se cierra. Me pregunto si esa será la reacción normal al encontrarte con una jirafa en tu rellano.
Mierda, ahora tendré que esperar al siguiente, aunque pensándolo mejor, me temo que estas interminables patas no cabrán en el ascensor. Decido bajar por la escalera, en una pose encorvada para no romperme la crisma con el techo. Si el abuelo me viera me diría «Ponte derecho, Miguelito». En el primer piso me cruzo con el cartero que sube jadeando con su enorme bolsa amarilla escupiendo cartas. Al verme se queda rígido, blanco como la pared. Mueve la cabeza de lado a lado. Se sopla el flequillo. La nuez asustada que brinca buscando saliva para ayudarle a digerir lo que acaba de ver. Lleva una carta certificada en la mano con mi nombre y el membrete del colegio. ¡Oh, Dios! ¡Las notas de la segunda evaluación! Intento hacerme con ellas como puedo. No se cómo, pero acaban en mi boca. Me las como. Eructo tres insuficientes y un notable, el muy deficiente me lo guardo para después. Llego hasta el patio y me quedo mirando a Bernardo, el portero. Como todas las mañanas gruñe tras el periódico. Suelta doce palabrotas en una frase de quince palabras. Su récord. Sigue enfurruñado con los resultados de su Valencia C.F. No levanta cabeza el pobre. Al saludarle sale de mi boca una especie de relincho rapeado. Suelta el periódico y se queda tieso, con su bocadillo de mortadela con aceitunas en la mano derecha. Ni siquiera pestañea cuando mi lengua morada le arranca el bocadillo dejándole un océano de babas en la manga de su uniforme. Se levanta y camina como un androide hasta la puerta. Se ofrece amablemente a abrirme la puerta y me da los buenos días. «Cu- cu-cuidado con la cabeza», consigue decir. Mira que es buen hombre este Bernardo.
Intento ser educado y dar las gracias y mi cola, (tengo cola) dibuja una especie de movimiento circular que acaba impactando en la cara de Bernardo. En un banco de la plaza, frente al están los cuatro de siempre. El macarra del vecino y sus colegas del instituto. Se han pelado la primera hora y apuran sus cigarros de la risa antes de irse al instituto.
En condiciones normales me pedirían el dinero del almuerzo y me gritarían ¨pringao de mierda¨ una y otra vez, por suerte, hoy no me reconocen. Dos de ellos se miran de reojo, observan sus cigarros y dan otra calada entre carcajadas «Hostia primo, esta mierda sí que es buena». Avanzo por la calle Trinquete en dirección al colegio entre un mar de rumores: Ohhh, Laleche y algún que otro Tíatíatía. Paro en el semáforo del cruce con la avenida. Se hacer raro estar aquí arriba, tan alto, tan cerca de las nubes, viendo cientos de cabecitas peludas que se mueven de un lado a otro. El muñeco del semáforo se sonroja y parpadea. Lamo el disco rojo. El muñeco se viste de verde y adelanta un pie. Cantan los pájaros enjaulados en el semáforo, ¿quién los habrá encerrado ahí? Cruzo la calle. Se oye un frenazo; dos coches se estampan al verme, una bicicleta pasa por debajo de mí, una señora con el pelo morado grita «Válgame Dios» mientras una calva de cura me bendice, «Criatura de Dios», un bastón me golpea varias veces, un perro lazarillo me ladra y me enseña su dentadura. La muchedumbre me rodea y me graba en sus móviles como si nunca hubieran visto una jirafa cruzando un paso de cebra. Los coches detenidos en el semáforo me pitan. «Concierto improvisado de claxon para jirafa urbana». En unos minutos tendré miles de visualizaciones, miles de likes. Los niños bajan las ventanillas, asoman el cuerpo y agitan los brazos coreando una y otra vez «Eh, jirafa. Eh jirafa». Los entiendo. Ellos no saben que en realidad me llamo Miguel, ni que vivo en la plaza Nápoles y Sicilia, ni que voy al Colegio Escolapios. Ellos solo ven mi cuello de periscopio y mi abrigo de manchas y piensan que soy eso, lo que parezco, una jirafa. Les devuelvo el saludo sacándoles la lengua. «¡HAAALA!», gritan a coro.
Continúo por la Alameda. Mmmm. Me gusta este olor. ¿A qué huele? Nunca me había dado cuenta de este olor y siempre paso por aquí. Creo que tengo superolfato. Sí, ¡me gusta este olor! Arboles y más arboles, cerca de mis ojos y mi boca. Y ese olor… que me produce …algo así como… ¿Hambre? Esto me pasa por no desayunar. Ruge el vientre un ¨quiero comer¨ de jirafa. Mi lengua piensa por mí, toma la iniciativa, y empieza a capturar hojas y llevárselas a la boca. Las moreras de mis gusanos de seda son ahora un manjar para mí. Hojas, ramas y más hojas. Verdes, todas verdes... Me doy un festín verde. Si me viera el abuelo me obligaría a comerme el brócoli, las judías verdes y lo que es peor, las espinacas. Puuuaaaj.
Estoy lleno, y mis tripas rugen como un acordeón. Un momento. Se acerca un grupo con el uniforme del colegio. Algunos son de mi curso. Se les ve tan pequeños. Han encogido hasta ser minúsculos. Entre ellos Andrea Moro y…espera ¿Ese que coge la mano de Andrea no es el imbécil de Felipe Moratalla de tercero? Lo es, sin duda. Se acercan todos armados con sus móviles. Ella se atreve a acariciarme la pata. Yo agacho la cabeza y observo de cerca su rostro, sus pecas revoloteando en la nariz y me dejo fotografiar a su lado mientras lamo la palma de su mano. Él se cuela debajo mis patas e intenta hacer uno de sus vídeos graciosos de mis partes. Ríe como una hiena. Mi estómago vuelve rugir y decide que es el momento. Toma la iniciativa. Felipe grita horrorizado un QUE ASSSCO que se oye por encima de las risas de Andrea. El resto del grupo se ríe a carcajadas mientras le graban sin piedad. Yo agacho la cabeza, le miro fijamente, y le susurro en jirafo que más le vale no volverme a llamar canijo. No sé si será capaz de entenderme.