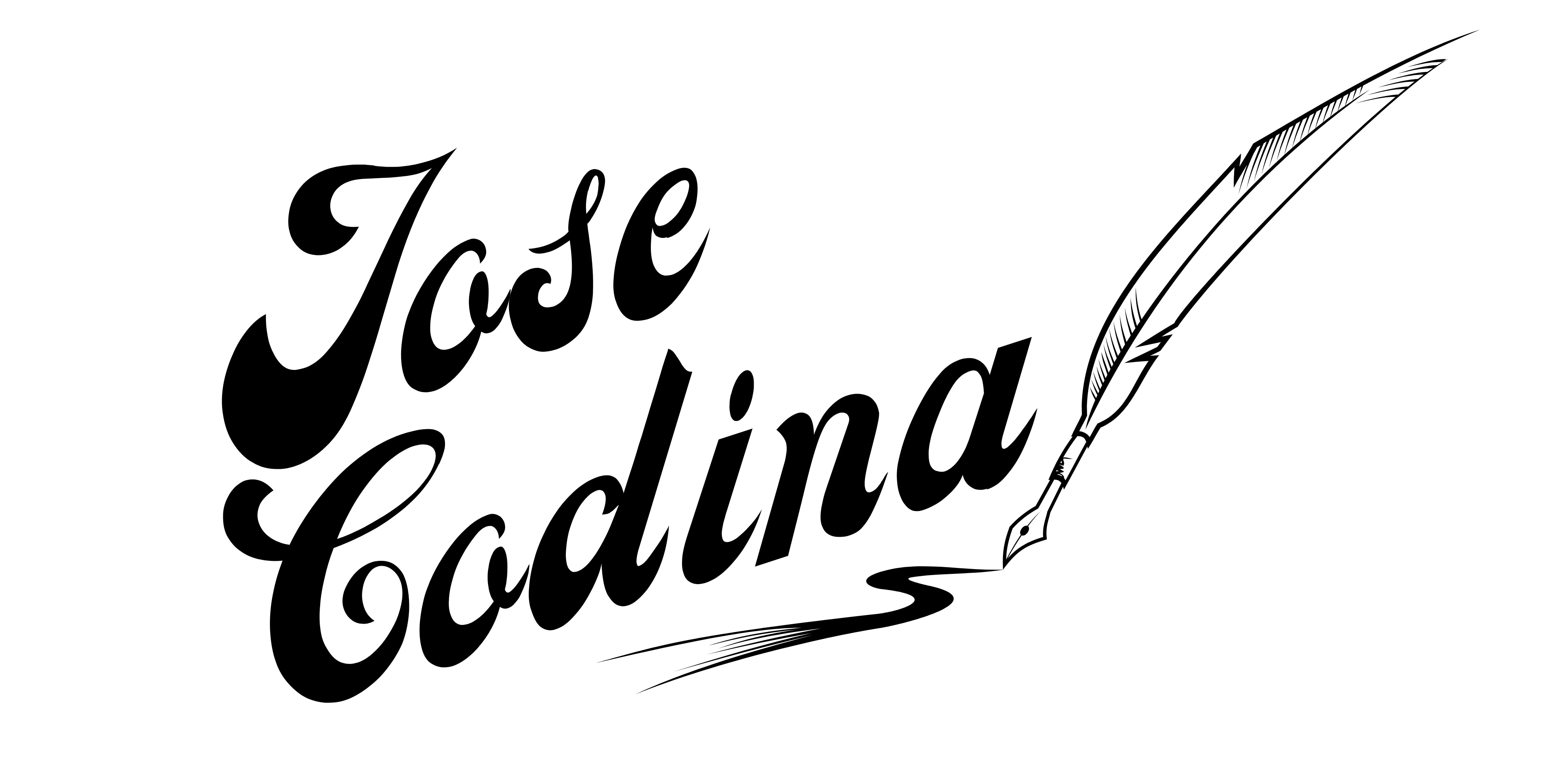Con las yemas de los dedos interrogo la tapa del féretro. Acaricio los relieves de la madera en un intento quizá de decirte que aún sigo ahí, de trazar una línea muda de palabras entre los dos. No lo creerías, han asistido todos a tu despedida. No falta nadie, están todos los que tienen que estar y los que no, el pueblo al completo, agazapados bajo un cielo tejido de paraguas oscuros que compiten por hacerse hueco. A mi derecha, como manda la tradición, se han dispuesto todas las mujeres. De un lado la mano de tu hermana aprieta mi hombro, me sostiene. Del otro, tu madre esconde mi mano entre las suyas, abrigándome. Tras de mí, la mujer de Ulloa, la de Santos y la fulana de Rouco. En el lado opuesto los hombres de riguroso luto y gesto postizo. Poniendo en acto su fingido dolor, como si no fueran partícipes de la sentencia que se firmó el día que decidiste dejar esta mierda de vida. A la familia no se le da la espalda. Algunos incluso lloran sentidamente, arrugando el pañuelo de la culpa. En primera fila, frente a mí, junto al féretro está Ulloa. No me quita ojo. Escruta milimétricamente mi mirada tras las gafas oscuras, analiza mis gestos, busca minúsculas intimidades. Sus dos gorilas también han asistido. Ni siquiera en un acto como este se separa de ellos. Se alzan por detrás de su cabeza como dos columnas y cubren servicialmente su peluquín de la lluvia. Tras de mí, se escucha un murmullo interrogantes y lamentos. De alguna manera, tratan de resolver la incógnita de tu muerte, tan repentina, tan a destiempo. Se preguntan si estabas enfermo. Nadie se explica tu falta si hace apenas dos días, como cada miércoles, estuviste en la timba desplumando al personal. Se escucha un murmullo cargado de hipótesis. «El corazón es muy traicionero. Nunca se sabe cuando te toca».
Don Evaristo mueve los brazos lentamente mientras recita una fórmula encorsetada de halagos a tu persona. Habla como si te conociera de toda la vida. Ensalza tus virtudes católicas, tu fidelidad a la familia, la bondad de tus gestos y la rectitud de tus actos. Una sarta de mentiras. Se deleita, insiste en la idea de la vida después de la muerte. Todos asienten en silencio en una especie de baile sincronizado de cabezas. Todos, excepto Ulloa y sus dos gorilas, que impertérritos, no apartan un segundo la mirada de mis gestos. Busco tras las gafas oscuras con una mirada circular el rostro de Xoel. Tras el grupo de hombres, entre la muchedumbre, en la puerta lateral del panteón. No está por ninguna parte.
El sacerdote finaliza la liturgia con un solemne «Descanse en paz». Al instante una comitiva de bultos negros comienza a arremolinarse frente a mí. Bultos borrosos que ladean la cara a un lado y al otro emitiendo chasquidos de besos al aire que acompañan de frases hechas. «Cuando me lo dijeron no podía creerlo», «Si ayer mismo lo vi en el pueblo». La gente no es la misma, cambia, pero la densidad no varia. Un caudal incesante de caras largas y pasos lentos. Intento no perder la visión del féretro que se asoma entre ese enjambre de pupilas hipócritas estudiadamente atormentadas. De vez en cuando escucho algún susurro sincero, de alguien querido, alguna palmada en la espalda que me hiela las entrañas «Cuanto lo echaremos de menos, María». Intento mantenerme entera. Vuelvo a buscar nerviosa la cara de Xoel entre la multitud. La confirmación de que todo va según lo previsto. Lo busco entre pésame y pésame, entre abrazo y abrazo, pero no aparece. Cada vez llueve más fuerte. Junto al féretro hay ahora dos funcionarios del cementerio que esperan a que el panteón se vacíe para sellar el nicho. Ninguno de ellos es Xoel. El pánico me invade.
Trato de mantener la calma. Tu madre y tu hermana caminan hacia al coche con toda la comitiva resguardándose de la lluvia. Ulloa flanqueado por sus dos columnas espera al final de la fila. Quiere intimidad. Ser el último en darme el pésame. Saco un cigarro. Observo el temblor de mi mano en el cigarro que se agita escapando de la llama sin que yo sea capaz de encenderlo. Ulloa se acerca pausadamente envuelto en una nube de humo y me ofrece un cigarro encendido. «No sabes cómo lamento lo ocurrido, Mariña», dice con su falsa cordialidad enterrando mis manos bajo los guantes de piel. Asiento con los modales de quién tiene miedo a demostrar miedo. Le dedico un silencio elocuente y camino hacia la salida. Me tiemblan las piernas. Trato de mantenerme entera repitiéndome que todo va a salir bien, que no hay margen de error. Nada puede fallar, llevamos meses planeándolo; nuevas identidades, pasajes y metálico suficiente para diez vidas. El anestésico durará aún un par de horas más, pero Xoel te sacará antes. En unas horas nos encontraremos en el puerto y dejaremos atrás toda esta basura. Acelero el paso sutilmente, pero escucho en mi espalda su agorero compás al caminar. Se colocan a mi altura y sincronizan su paso al mío. La lluvia se acelera. El agua ya no empapa, hiere. La gente corre a sus coches, abandona el aparcamiento. En pocos segundos el aparcamiento se vacía, solo queda nuestro coche y el imponente Mercedes de Ulloa. Acelero más el paso. Diviso mi coche y me dirijo hacia donde está aparcado, pero Ulloa sujeta con fuerza mi brazo. «Escucha, María….No creo que estés en condiciones de conducir y menos con la que está cayendo. Será mejor que te acerquemos a casa ¿No crees?», dice mostrándome las palmas de las manos. Se me eriza la piel. El miedo trepando como un alacrán por la espalda, deleitándose en cada una de mis vértebras.
Declino su oferta bruscamente, tratando de soltarme de su brazo de un latigazo. «Insisto, acompáñanos…No compliques más las cosas», contesta ejerciendo más presión sobre el brazo mientras sus gorilas se colocan a mi lado. Noto el pecho anudado, las sangre golpeando mis sienes. Apenas puedo respirar. El aire se ha llenado de aristas punzantes, de esquirlas de vidrio. Caminamos a paso forzado hacía su vehículo, casi arrastrada por sus gorilas. Apoyado en el capó el chofer apura un pitillo bajo el paraguas que deja flotando en un charco al vernos. El chófer abre las puertas pero no me invitan a entrar. Nos detenemos junto al maletero vehículo. Ulloa señala el maletero con un gesto para que uno de sus gorilas lo abra. Escucho en mi cráneo el click de una mina al pisarla. El maletero se abre lentamente para mostrar la mirada fija e inerte en la cabeza de Xoel. Amago un grito que ensordece antes de serlo mientras el mundo se desdibuja al respirar el dulce y terrible olor del cloroformo.