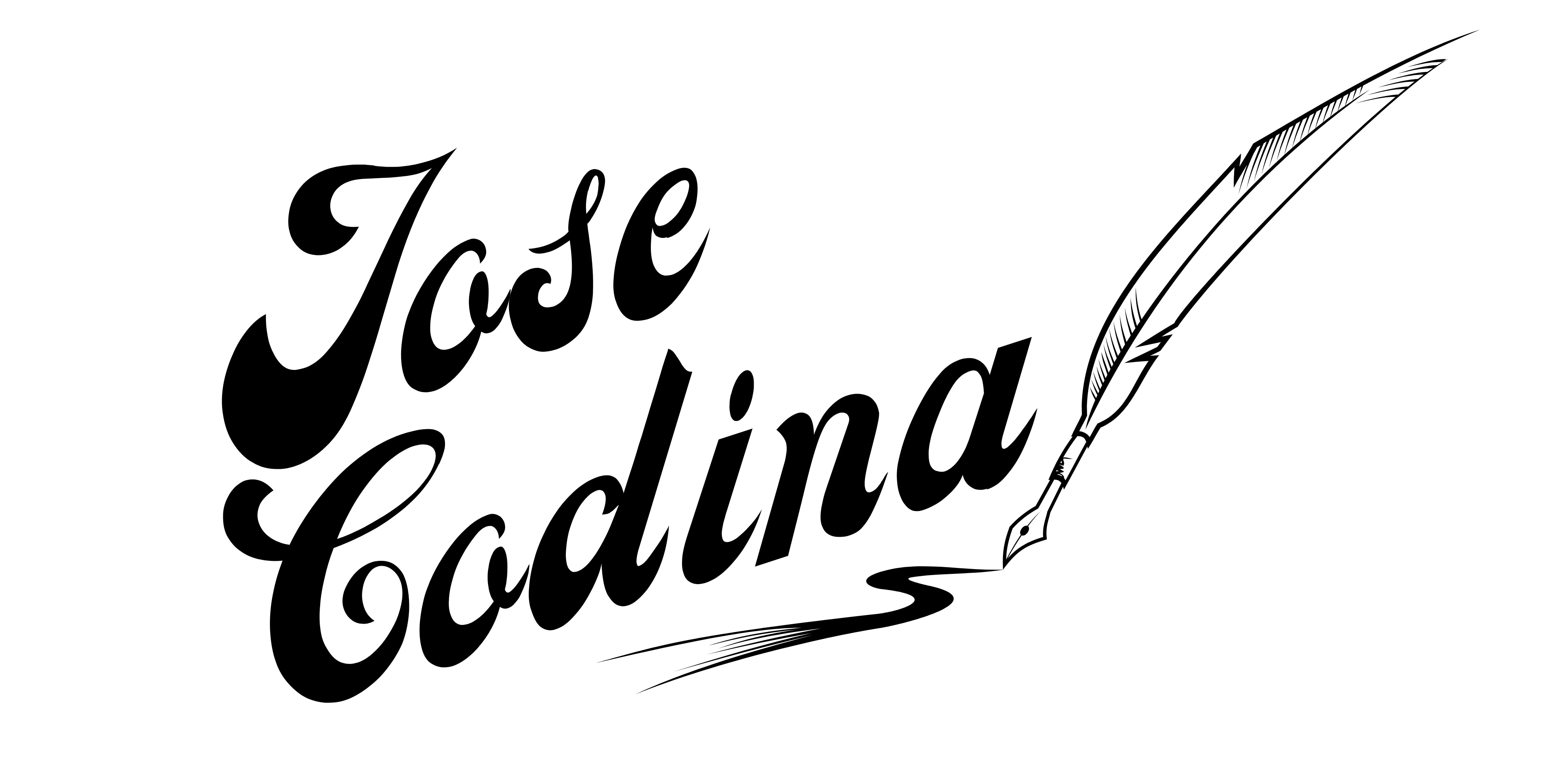Por su complexión, la joven de la trenza y el escote vertiginoso pesará aproximadamente setenta kilos. Coquetea con la obesidad, aunque viste de negro y eso engaña, quizá setenta y cinco o incluso ochenta. Con el gordo de su izquierda no tengo dudas, talla XXL. Pantalón por debajo de la panza, los botones de la camisa suplicando huir y apenas puede anudarse la corbata, seguro no baja de los cien. Lleva el bigote poblado de migas. Debe comerse la mitad de los donuts que reparte. El caballero del cráneo senatorial, aunque delgado, es un falso delgado, estoy convencido, es de esos tipos de armazón pesado, cuya osamenta se revela en la báscula y no a la mirada común además mide casi dos metros, no bajará de los noventa. Eso hacen doscientos cincuenta, más los tres del fondo y mis ochenta, nos pasamos seguro. Precisión algebraica para evitar tragedias. La alarma de sobrecarga del ascensor no avisará. En los grandes edificios están trucadas. Eso dice el listo de mi cuñado. Tiene mi edad, pero a él no le falta trabajo. Debí estudiar FP. «Criterios de eficiencia y rentabilidad. Imagínate los atascos que se montarían por las mañanas. No pasa nada cuñao… te digo que tienen un margen», me dice con su risa de hiena ibérica golpeándome la espalda. Y no pasa nada, hasta que pasa. El gordo bloquea la puerta con la rodilla y me invita a subir. Miles de trágicos escenarios caracolean mi cerebro. El peor, el del gordo desnudándose en el ascensor mientras yo, sentado en el suelo al borde del abismo, hundo la cara en mi bolsa de papel. Resulta imposible que en ese féretro vertical haya oxígeno suficiente para esa masa humana. El cálculo de posibilidades de que ocurra algo trágico arroja un saldo positivo. En consecuencia, decido declinar su oferta con un gesto fingidamente amable. Y me alegro, porque antes de cerrase las puertas logran embutirse dos pasajeros más que empotran sin piedad a los otros ocupantes hasta que las puertas cierren.
Las nueve en punto. La entrevista es en diez minutos. Mercury tiene las oficinas en la planta cincuenta y tres. Inviable subir a pie. La última vez que lo hice llegué a la entrevista hecho un pollo y le dejé la mano caldosa a la de Recursos Inhumanos. Esperaré al próximo, es la hora punta de entrada a la oficina, en diez minutos se despejará. Esta vez no puedo llegar tarde. Es la quinta entrevista este mes. Parece que el mundo no está hecho para los de mi edad. Analfabetos digitales, nos llaman. Como si a partir de los cincuenta uno se volviera deficiente, torpe, incapaz de aprender y competir con cientos de críos sin experiencia que van atropellando la vida. «Sr. Vázquez, está usted sobretitulado para este puesto», me dijo aquel miserable niñato última vez. ¿Sobretitulado? ¿Pero que coño significa eso? Un eufemismo empresarial para llamarle a uno despojo. Eso es lo que significa. Cuando yo batía récords en ventas, él aún se meaba encima y su mamá le limpiaba la babita. Ahora prefiere mearse en el mundo y escupir a tipos como yo, como su padre. Las nueve y diez. Se abre la puerta del ascensor derecho, en apenas veinte segundos se llena de becarios y que sostienen sus sofisticados cafés en una mano y sus modernas mochilas en la otra. Ni si quiera me miran, aunque yo ya he descartado cualquier opción de sumergirme en ese jacuzzi hormonal. Joder, las nueve y cuarto. El vestíbulo se va despejando, pero el ascensor izquierdo se detiene en cada puta planta. La pierna me vibra. No pueden ser ellos. ¿O es que ahora no se respetan ni los diez minutos de cortesía? Miro la pantalla. Es mi mujer. Mientras me recuerda que compre pan de masa madre, garbanzos, ciruelas, leche desnatada; que recoja a los niños a las cinco en punto; que lleve a Matías a natación, a Lourditas a esgrima y a las gemelas a ballet, veo la puerta del ascensor izquierdo cerrarse en mis narices, otra vez, vacío. «¿Te acordarás de todo, cielo?», me dice antes de colgar. Mierda, las nueve y veinte. Vuelve a sonar el móvil. Descubro con angustia que esta vez sí son ellos. Ignoro la llamada. El ascensor derecho está por llegar y ya no hay nadie en el vestíbulo. Se ilumina la planta diez… planta cinco y por fin suena esa campana salvadora que abre las puertas. Subo a toda prisa, vigilando mis espaldas, hundo el pulgar una y otra vez en la tecla de cerrar puertas. Se cierran lentamente, demasiado. Cruzo los dedos para que no se detenga en ninguna planta. Supera las cinco primeras plantas, cierro los ojos. Supera la planta décima y celebro apretando los puños mi exigua victoria. Nueve y veinticinco. Se acerca a la planta quince. La marcha se ralentiza. Se oye un murmullo ascendente al otro lado. Las puertas se abren de golpe y un jefazo seguido de todo su séquito me preguntan si subo. Niego con la cabeza mientras los intrusos descubren la tecla cincuenta y tres iluminada. Suben en tropel, todos, y quedo aplastado contra el espejo. Pulsan la cincuenta y seis. Los ocupantes hablan a voces del culo de la becaria. Ríen sin parar. Y continúan riendo cuando el ascensor se detiene bruscamente entre la planta cincuenta y la cincuenta y uno. El ascensor se colma de carcajadas que desalojan el oxígeno. El cristal se empaña por segundos. Me falta la respiración. Me asfixio. Coloco otro ansiolítico bajo la lengua y saco el móvil para comprobar la cobertura. La pantalla indica un mensaje de voz de Mercury. Coloco otra pastilla bajo la lengua mientras escucho entre carcajadas la serena voz de la responsable de Recursos Humanos que me dice «señor Peláez, lamentamos comunicarle que el puesto al que optaba ha sido cubierto». El ascensor arranca de nuevo.