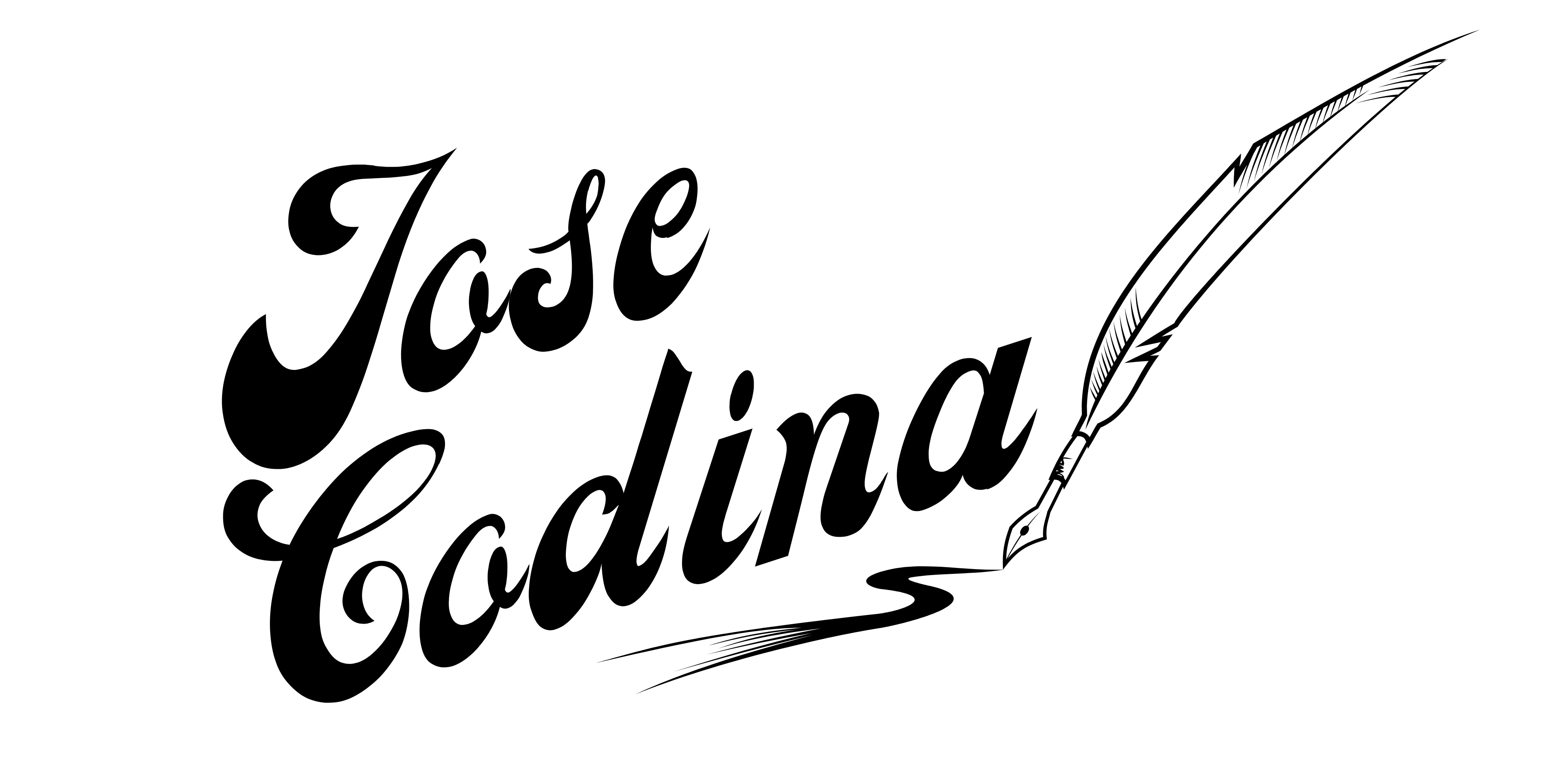El 93 enfila decidido la cuesta de San Vicente y se detiene en el número 84, en la siempre engalanada fachada de la joyería Marfil. Allí espera Manuela, envuelta la voz en su bufanda gris, paraguas preso bajo la axila, aferrada a dos manos a las asas del bolso. Un ramo de crisantemos descansa sobre los muslos. El autocar emite un bufido insatisfecho al abrir la puerta. Es final de trayecto y exhala multitud de viajeros que cuelgan como racimos impacientes. Con una inclinación como de reverencia que su cadera agradece invita a Manuela a subir. Rebusca sin éxito dos monedas en el fondo de su bolso. Se demora unos minutos en pagar, lo justo para molestar al amargo conductor, que recibe el billete de veinte euros con una mueca torva, sabedor del retraso provocado y de que, en la primera parada del trayecto, habrá liquidado ya la mitad del cambio.
Una mezcla de aromas urbanos condensados la golpea al subir. Los cristales comienzan a desempañarse al abrir las puertas. Es la única pasajera y le cuesta elegir asiento. Quizá demasiadas opciones y no se acostumbra a elegir. En los asientos delanteros se siente observada. Los ojos de los viejos clavados en la nuca y ella incómoda ahuecándose el peinado. En los traseros no puede evitar mirar, conjeturar, hilar las historias felices de los otros. Además, se ve obligada a levantarse antes de tiempo, a guardar el equilibrio, a la impertinencia del empujón educado para bajar en su parada. En los asientos laterales se siente desamparada, sin el refugio de otro respaldo en el que apoyarse en un frenazo. Los asientos reservados tampoco le cuadran, le obligan quizá a aceptar una edad que tiene y no tiene.
Se detiene en el centro del autobús con el rostro oculto tras el ramo tembloroso. Elige la segunda fila junto a la ventanilla, cerca de la salida de emergencia. Deja el ramo en el asiento contiguo, tratando de disuadir a un posible compañero. El respaldo del asiento delantero está repleto de versos improvisados. «No verás nada en mis ojos, si me miras de reojo», rotula Kevin. «¿Tus ojos distraídos en las tetas de Marcela?», firma Nayara. Esa torpeza en el verso le recuerda a la rima fácil de su Pedro, a sus primeros y únicos versos «No es mi cabello del color del azafrán, ni mi piel de celofán, pero suspira este holgazán por tus labios mazapán». Se sonríe.
El autobús desciende la velocidad. Se acerca a la parada San Marcelino. Manuela mira atenta la parada a través del cristal, no quiere más pasajeros. Anhela seguir sola el viaje, sin observadores, sin observados. Se conforma con la sola compañía del conductor, los debates sordos de la radio, la frente contra el cristal frío, en un suave traqueteo que aletarga. Alguien levanta la mano y el autobús se detiene. Se abre la puerta. Nadie sube. El conductor alarga el cuello impaciente mirando la puerta con la mano lista para cerrar. El nuevo pasajero se toma su tiempo. Suena una acorde urgente de claxon tras el autobús. Apoya su ramo de flores en el mostrador y deja las monedas volviendo la mano con un golpe seco y metálico. Abona el pasaje con el dinero exacto. Mientras se ajusta la corbata valora la amplia oferta de asientos libres. Manuela apoya la mano sobre el ramo. El nuevo pasajero avanza lentamente, apoyándose en el bastón con destreza. Camina digno, sin un gesto inútil. Su paso tiene algo de baile, de tango disimulado. Viste sobrio, en un juego equilibrado de grises y negros que rompe con un pañuelo estampado en el bolsillo de la americana. Bajo el sombrero, asoma el cabello bañado en plata, como una condecoración por sus años de servicio, un tono gris que busca blanco, pero uniforme. La frente arrugada, como un pergamino vital. Su rostro y labios, aunque ya despojados de carne, muestran un atractivo aún presente.
Ignora las primeras filas, los asientos laterales, también los asientos reservados. Continúa avanzando con las pupilas fijas en Manuela que, súbitamente inquieta, deja resbalar el cuerpo en el asiento tratando de desaparecer.
El pasajero se detiene junto a ella, en pie, apoyando la mano en el respaldo contiguo.
— Uno nunca se olvida de ellos — dice apuntando con un gesto la mirada al ramo.
Manuela permanece en silencio. Observa los rectángulos de la puerta, las gomas negras adhiriéndose una a otra, fija la mirada en el letrero de Salida de Emergencia grabado en el cristal.
— ¿No cree?
El vehículo arranca, pero el pasajero no toma asiento. Se sostiene firme a los acelerones esperando una invitación a sentarse.
— ¿De quienes? — contesta mirando el ramo que el pasajero lleva en la mano izquierda.
— De ellos, de los que marcharon.
— Nunca.
— ¿Su esposo?
El autobús se detiene de nuevo. Tiembla como un cuerpo enorme. Como cada uno de noviembre, empieza a llenarse de mil aromas. En los asientos viajan ahora crisantemos, gladiolos y margaritas.
— Ya hace casi tres años que marchó mi Amelia. Uno nunca se acostumbra.
Manuela aprieta los tallos del ramo y acomoda el bolso al lado.
— Ya hace cinco años, pero como si fuera ayer.
— ¿Sabe? Nosotros teníamos muchos planes. Planes que aplazamos año tras año. Por el trabajo, por el bolsillo, por los niños, y después por los nietos. Y ahora mire usted… ¿Tiene usted nietos?
— Los tengo, los tengo. Cinco de mi Ramón y tres de mi Julia. Son mi alegría y mi rutina. Están para comérselos.
— Va usted servidita. Yo tampoco ando falto. Tres de mi Jaime. Las dos mellizas, el varón y uno en camino— dice desplegando la cartera y señalando la foto— Son mi alegría, …y mi fatiga. No paran quietos.
Manuela le mira a los ojos como quien descubre una complicidad, una fatiga común. Sonríe, aprieta el ramo contra el pecho y se deja abrazar por el aroma de las flores frescas. El conductor anuncia la próxima parada.