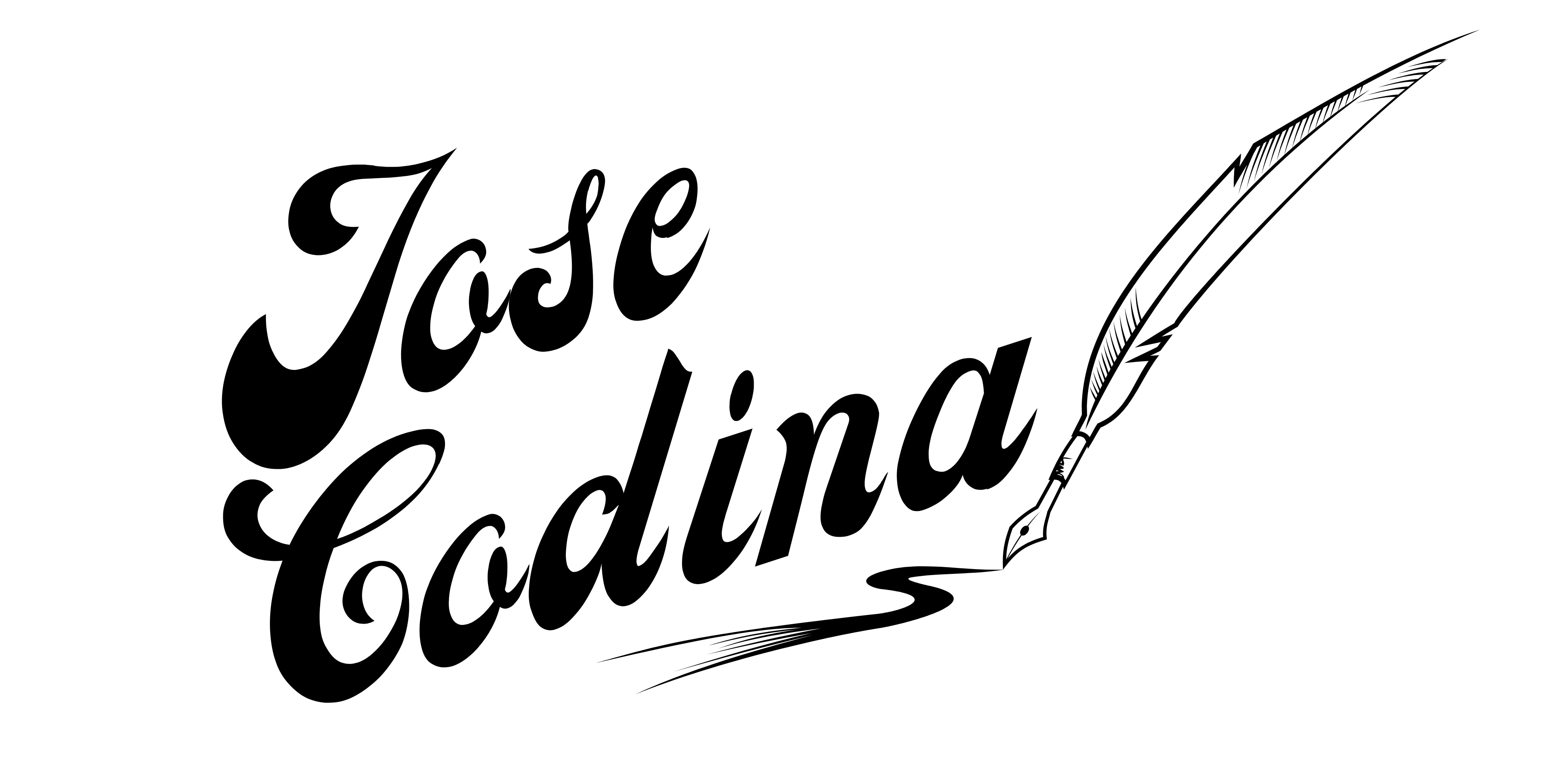«Lo suyo sí son vacaciones», dicen delante de sus mujeres mientras palmean repetidamente mi espalda. Ese gesto que provoca algo a caballo entre el vértigo y la nausea. La verdad, no alcanzo a saber si el resto de padres me odian o me veneran, o ninguna de las dos cosas. Y es que hoy me dispongo a iniciar ese trampantojo al que algunos se atreven a llamar sin pudor vacaciones. Las mías son largas, espantosamente largas. Vacaciones de maestro, las llaman. Sentado en mi vehículo siete plazas, mientras espero a que el interior alcance una temperatura que garantice la supervivencia, evalúo la situación. Mi mujer no viene conmigo. Vendrá más tarde, dice. «Ve tú delante, si eso». ¿Si eso qué? Ella tiene que cerrar la casa. Cerrar la casa lleva su tiempo, horas, días, meses. ¿Puede alguien pasarse la vida cerrando casas, bajando persianas y haciendo maletas? En su lugar, el asiento del copiloto lo ocupa un unicornio morado de dimensiones míticas. Mi hija, en un arrebato animalista, se ha empeñado en llevarlo totalmente hinchado, con sus crines moradas bien tersas, sus ojos inquietos y su cuerno erecto. No iba a ser su padre el que le dijera que no. He intentado explicarle con esa voz de maestro aquello de las dimensiones del vehículo, lo de las sanciones de tráfico y todo ese rollo que por supuesto no le interesaba lo más mínimo. «Con arrugas no papá, así no me gusta, parece viejo y fofo, como tú». Después me ha obligado a ponerle el cinturón. La seguridad es lo primero. En la maniobra para garantizar la seguridad vial de la criatura he abierto por error la válvula y Jeremías (así se llama la criatura), ha empezado a exhalar su último suspiro ante el pánico de mi hija que me ha calificado de «asesino de unicornios». Me he visto obligado a proceder a su reanimación. En las sucesivas veces que he levantado la cabeza para tomar aire mientras trataba de reanimarlo, (¡por Dios, casi se nos va!) me ha saludado el vecino del segundo, Mari Carmen la de la pollería de la esquina, un agente de policía y Paco el del taller. Todos me han guiñado un ojo. ¿Tendrán también un unicornio moribundo? Me pregunto si el recién resucitado copiloto tendrá también sus propias manías; se asomará de reojo a controlar si excedo el límite de velocidad o me indicará quince veces que guarde la distancia de seguridad. Quizá también me hable también del merecido regalo de fin de curso que han pensado comprarle a la maestra, o me leerá e listado de las trescientas opciones de extraescolares a escoger del próximo curso. De momento parece un tipo callado, prudente. De momento.
Por el retrovisor los niños corean su aburrimiento. Sus tres cabezas asoman entre una vorágine de enseres y objetos absolutamente necesarios, o no; las seis maletas, un remo naranja (solo uno), una guitarra, dos bicicletas, la Thermomix en precario equilibrio, mi abogado y una tortuga, hinchada. Les respondo que no se preocupen, que solo quedan doscientos kilómetros bajo un sol de justicia y que, con suerte, tardaremos solo seis horas y media. La pequeña rompe a llorar de nuevo. Para consolarla, vuelvo a poner esa voz ridícula. Nada. Inconsolable. Intento silenciarla con el maldito CD de Cantajuegos. Me equivoco de CD y suena “Welcome to the jungle” de Guns & Roses a toda pastilla. Yo agito la cabeza inconscientemente mientras mis dedos sin que yo tenga ningún control sobre ellos se agrupan hasta formar una cornamenta. Algo que me sucede últimamente cada vez que escucho un solo de guitarra eléctrica. Llora con más intensidad, si eso es posible ,y pregunta una y otra vez cuándo viene su mamá. La chantajeo con ofertas de piruletas y golosinas varias. Nada. Finalmente recurro a la sucia amenaza de asesinar, esta vez sí, a mi equino acompañante. Se calla al instante. Arrancamos.
Dos calles después se enciende el piloto de la reserva de combustible. Autonomía: 10 km. Tendré que desviarme por la V-15 para repostar, lo que añadirá, con mucha suerte, al menos treinta minutos más a nuestro viaje. Contengo en la garganta una combinación aleatoria de tacos que me costarían la friolera de veinte euros de penitencia. En su lugar, de mi boca sale una especie de graznido cargado de consonantes que mi hijo, atento e implacable, por suerte, no consigue catalogar en ninguna de las categorías de palabrota.
Entramos en la autovía. Avanzamos a ritmo de caravana de camellos entre un coro de bocinas exasperadas y helicópteros histéricos que sobrevuelan nuestras cabezas. Autonomía; 5 km. Próxima gasolinera a 3 km. Los niños se turnan en preguntar cada tres segundos: «¿Cuánto queda?» a o que yo respondo: «¿Para qué?». Entre toda esa maleza de vehículos y metales hirviendo nos detenemos a la altura de un Mercedes rojo descapotable. Un momento, conozco a ese tipo. Es el profesor de Educación Física de mi hija. Esa especie de superhombre con el que mi hija no deja de compararme. «El profe de educación es vegano papá; el profe de educación física tiene un solo un tres por ciento de grasa corporal; el profe de educación física baila genial, papá; el profe de educación física hace Bikram yoga». Baja la ventanilla, grita un «Keeeeviiinnn» eterno y le manda un beso volado. Él sonríe y me guiña un ojo mientras deja caer su mano en el muslo desnudo de su acompañante de carne y hueso que se gira para saludarme.
Avanzamos, la circulación se hace más fluida. Nos aproximamos a la gasolinera mientras mi hijo repite con todas sus letras «CERRADA POR REFORMA». Dos kilómetros y trescientos metros después el coche se detiene. Me orillo como puedo en la cuneta. El unicornio resopla y me mira de “ese” modo. Salgo del vehículo y coloco el jodido triángulo entre una lluvia de bocinazos y calificativos que no merece la pena mencionar. Vuelvo al vehículo empapado en sudor y clavo las uñas en el volante. No me contengo y escupo improperios por valor de ochenta euros. «¡Hala!», celebra mi hijo mientras cuenta con los dedos su botín. En ese momento sufro lo que en términos técnicos se llama un ataque de pánico, aunque a mí me parece la muerte, una muerte pequeña, en fascículos coleccionables, aunque muerte, con su anoxia y su luz resplandeciente al final del túnel. Mi hija mayor, siempre tan conciliadora, me ofrece una bolsa de papel del Macdonalds y me dedica uno de sus proverbios perrofláuticos mientras se rasca a dos manos el aura. «Papá. Respira hondo y visualiza el horizonte, la puesta de sol, el rumor del mar. ¿Lo escuchas?» (sé que ella se visualiza en topless tendida en la arena soñando con el abdomen definido de Keeeevin). Decido escucharla. Y sí, visualizo esa especie de verbena de sudor y picores y litros de crema solar a la que llaman playa: la falta de aparcamiento; la muchedumbre disputándose un hueco para remojar las nalgas en esa sopa tibia; el asedio de sombrillas y toallas ajenas; la cerveza caliente y las aceitunas rellenas de arena; los niños orbitando alrededor de mi hamaca oxidada mientras leo por quinta vez el mismo párrafo de la misma novela, crustáceos con cuatro extremidades que eructan y dicen sorry todo el tiempo, varices, tatuajes escondidos en algún lugar de la anatomía que antes existió, a mi mujer cerrando persianas y al fondo, y sí, escucho también , al fondo de la bolsa , también, el jodido rumor del mar.