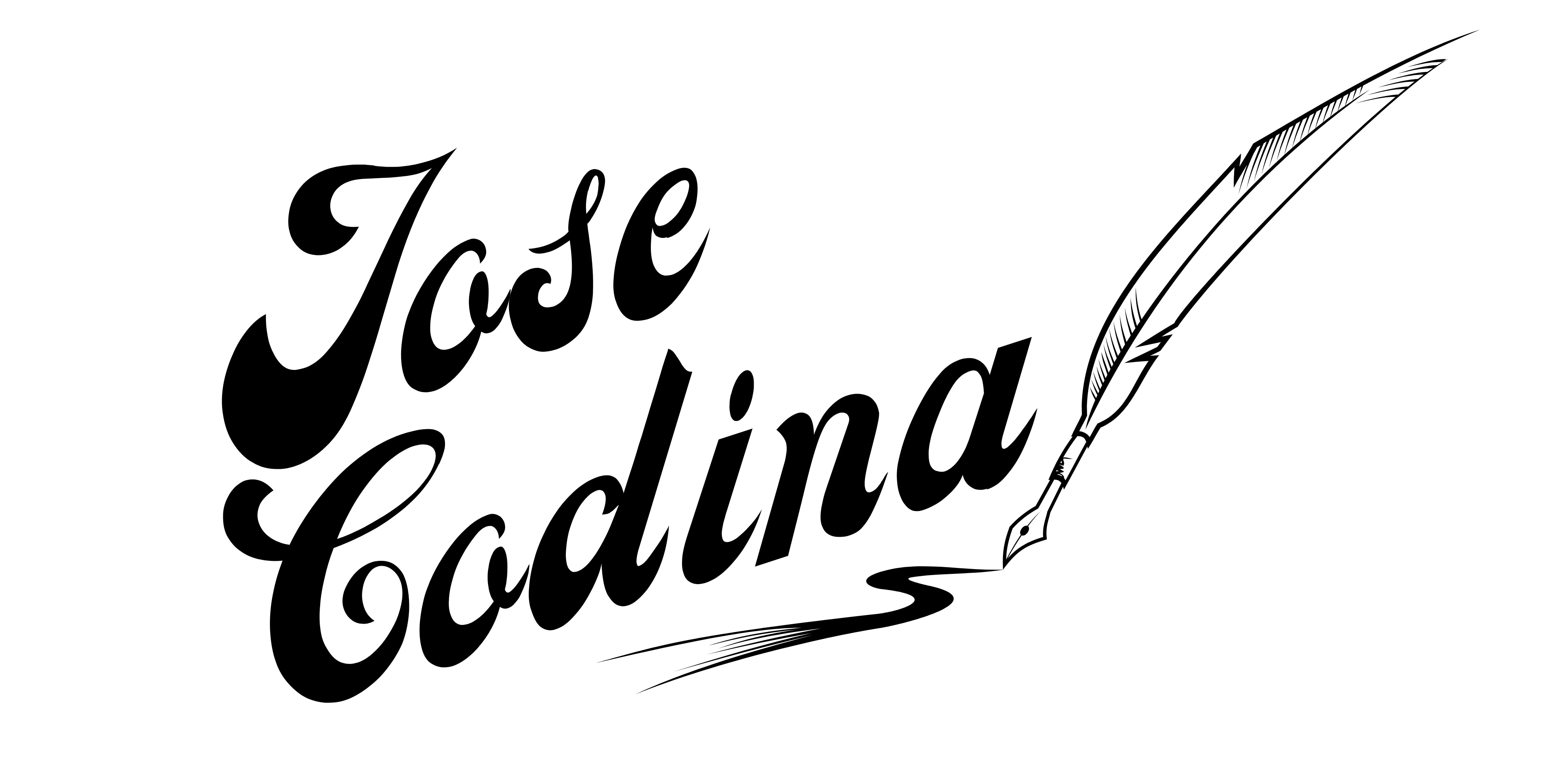Ayer viví en carne propia una experiencia espeluznante, mi primera reunión de vecinos. Por unas o por otras; votos delegados a vivos y difuntos; síntomas simulados de toda índole e incluso, una enfermedad terminal fingida, hasta el momento, había logrado escaquearme de semejante experiencia. Mi mujer aún me recuerda el día que crucé silbando el portal en plena reunión con una barba postiza y un parche en el ojo. Asegura incluso que le negué el saludo. «No sé de qué me hablas», le respondo cada vez que me recuerda ese episodio.
Una parte muy extensa de mí intuía, sabía, que no iba a obtener nada bueno de aquello. El caso es que ayer fue inevitable. Debía elegir entre eso o llevar a los niños al dentista al que tengo pánico. Siempre se las arregla para extraerme alguna pieza dental o el hígado en su defecto. Resignado, me disfracé de adulto y me dirigí a la reunión. Inexperto en estos actos, decidí adoptar un tono formal, aunque no serio en exceso. Entré, saludé cordialmente presentándome como ¨el de la puerta 11¨. La administradora, una joven que fruncía el ceño mientras pasaba lista, anotaba mi asistencia. De súbito me sentí acuchillado por la mirada suspicaz de tres señoras. Tres camaleones octogenarios que escrutaban con descaro mis pensamientos. En el orden del día figuraban varios asuntos cruciales para mi existencia; el visible deterioro de la alfombra del portal; la caspa del portero, al que se obligó abandonar la reunión por aquello de no ofender; el uso privativo de la terraza, y, el punto clave; asunto por el que me veía obligado a asistir, la sustitución de las bajantes cuyas grietas afectaban, entre otras, a mi puerta. Abordé en un principio, la situación como un reto, una suerte experimento sociológico del que, sin duda, aprendería alguna clave acerca de la conducta humana. Contemplaba con fingido interés las múltiples intervenciones, asentía convencido, desgranaba coletillas asertivas combinando diferentes vocales (aha, uhu, oho), incluso, en alguna ocasión alababa las opiniones de algunos asistentes. Lo que fuera para hacer de ese trago menos amargo. Llegué a sugerir incluso varios productos anticaspa para tratar de salvar el empleo del portero, ya que, uno de los vecinos con bigote breve y aspecto de ñora, gritaba iracundo, «A la calle sin indemnización». Esperaba pacientemente la llegada del punto cuatro, las dichosas bajantes. Con cierta moderación, reconozco, llegábamos al punto tres en el que, inevitablemente, la cosa se fue de madre. La vecina de la puerta 9 acusaba inquisitivamente a la señora de la puerta 34 de llevar a su perro a defecar a la terraza. La señora de la 34, sin negar el asunto de la defecación, alegaba que su perro cagaba exclusivamente en la baldosa de la terraza que, por coeficiente de uso privativo, le correspondía, y contraatacaba acusando al hijo mayor de la vecina de la puerta 9 de pegar mocos en la tecla del ascensor de su planta lo que la obligaba indefectiblemente a subir cada día una planta—las rodillas se resienten más bajando—, apuntaba resentida. «Mi hijo es muy pulcro con sus secreciones, señora», respondía esta última en un tono exquisito. El vecino pelirrojo del sexto increpaba al del tercero acusándolo de hacer barbacoas de sardinas los miércoles por la noche y algún que otro lunes. «Al menos invita a tu rellano», apuntaba un tal Bermúdez llamándole cabróndemierdaegoísta. La joven del tercero acusaba al señor del sexto, un tipo gris con pinta de subinspector de hacienda, de dejarle notas guarras en el buzón. «¿Qué entiende usted por guarras?» Preguntaba el letrado de la puerta 14. «Sus hijas, las dos, señoría», respondía ella insolente. Entre ese guirigay la administradora, que había perdido sus cuerdas vocales en algún ¨por favor¨, manifestaba repetidamente su deseo de golpearse el cráneo contra el mostrador de portería. «Ojo con la caspa», apuntaba la presidenta. «Culpa del portero. A la calle sin indemnización», repetía exaltado el señor con cara de ñora. El sainete parecía haber llegado al clímax cuando el portero salió de debajo del mostrador de portería agarrando de la pechera al señor con cara de ñora que arrugaba, si cabe, más el rostro. «Casposo será tu padre», le increpaba mientras este se empeñaba en sacudirle la caspa de los hombros. Mi bóveda craneal fue incapaz de soportar este último envite y, ante el aviso inminente de un ataque de pánico extraje dos ansiolíticos del bolsillo de la americana y los coloqué bajo la lengua. No recuerdo nada más. Solo el eco lejano de la administradora repitiendo «¿Qué hay de sus grietas, señor 11?». Hoy he salido a la calle con una barba postiza y un parche en el ojo. Mi mujer se ha despedido con una sonrisa. Nadie más me ha saludado.